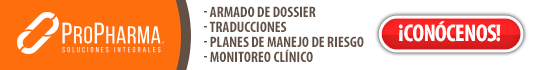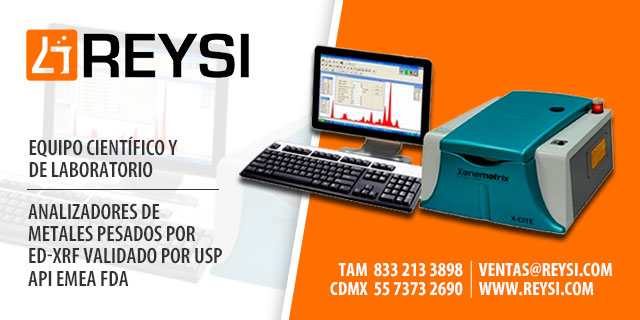Sesgos más comunes según el diseño empleado en Estudios de Intercambiabilidad
Lic. Dany Batista Diéguez
23 de Mayo | 2019
Los Estudios de Intercambiabilidad son ensayos clínicos controlados, en los que se demuestra matemáticamente que la formulación de prueba es equivalente con el medicamento de referencia, tomando como parámetros el área bajo la curva (ABC0-t) y la concentración máxima obtenida (Cmáx).
Entre las pruebas que permiten establecer la intercambiabilidad destacan los Estudios de Bioequivalencia por ser opciones económicas para la industria farmacéutica, tomando en consideración el costo y el tiempo para desarrollar medicamentos nuevos.
A menudo, en estos estudios se propone utilizar un Diseño Cruzado, en el cual el sujeto de investigación consume tanto el medicamento de referencia como el de prueba la misma cantidad de veces, y generalmente es una dosis única.
Un sesgo es diagnosticado como un error que no se desea cometer en la investigación
Este diseño es robusto en su esencia, pues permite evaluar en poco tiempo si la cinética de ambos medicamentos es similar dentro de cada sujeto y entre ellos.
Comúnmente, un sesgo es diagnosticado como un error que no se desea cometer en la investigación y es la diferencia que existe entre el valor observado y el esperado. Muchas veces se da por la falta o el exceso de control.
El sesgo en un Análisis de Varianza aplicado a un Estudio de Bioequivalencia con Diseño Cruzado puede controlarse revisando el efecto de secuencia, el efecto de periodo y hasta de producto; aunque las consideraciones para establecer la bioequivalencia son el intervalo clásico al 90% y que esté dentro del rango de aceptación 80-125%.
Por otro lado, es un error declarar la fase como variable de control cuando, por cuestiones logísticas del estudio, no todos los sujetos ingresan el mismo día, debido a que el efecto que puede causar la diferencia entre ser internado un día o al siguiente, así como entre ser analizado un día o al siguiente, es considerado como despreciable.
Sin embargo, si debe considerarse el efecto de fase cuando el lapso entre el inicio y el final del estudio está marcado por estaciones diferentes del año, o si el periodo comprende diferencias de más de un año. En este caso, el diseño sería considerado como Secuencial.
En el caso de Estudios Paralelos, donde un grupo de sujetos consumen el producto de prueba y otro el de referencia, y la bioequivalencia se establece a partir de esta comparación, el sesgo más común es el de selección.
En investigación siempre hay que lidiar con algún tipo de sesgo y minimizarlo
Dado que la muestra debe ser heterogenia dentro de cada grupo y homogénea entre los grupos, la aleatorización de los sujetos a los grupos debe ser semi-probabilística. Si se presumen posibles diferencias entre las variables epidemiológicas, como pueden ser sexo, grupos etarios, etnia o lugar de residencia (por exposición a diferentes agentes ambientales), entonces la asignación de los sujetos de investigación a los grupos debe ser no probabilística y hay que controlar cada variable confusora.
Si, por el contrario, el principio activo es de naturaleza variable o el medicamento establecido como de referencia exhibe variabilidad incluso entre sus propios lotes, lo conveniente es realizar un Estudio Replicado, donde se administre el medicamento de prueba y de referencia en dos ocasiones durante el trascurso del estudio.
Finalmente, cuando la formulación del medicamento de referencia es quien exhibe toda la variabilidad, también se puede minimizar el impacto de su sesgo intrínseco con un Estudio Semi-replicado, donde el medicamento de prueba se administra una vez y el de referencia en dos ocasiones.
En investigación siempre hay que lidiar con algún tipo de sesgo y minimizarlo. Este es el trabajo del equipo de investigadores, sin que esto conlleve a creer que se puede eliminar completamente.
Autor: Lic. Dany Batista Diéguez
Empresa: Pharmometrica
Puesto: Gerente de Estadística
Licenciado en Gestión de Información en Salud por la Universidad de Ciencias Médicas “Carlos J. Finlay”, Camagüey, Cuba. Diplomado en Administración en Salud Pública por la Facultad de Ciencias Médicas "Dr: Zoilo E. Marinello Vidaurreta" de Las Tunas, Cuba. Especialista de 1er grado en Bioestadística por el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología, La Habana, Cuba. Miembro de la Asociación Nacional de Bioestadística de Cuba y co-autor de publicaciones en el área de Epidemiología, Estadística Sanitaria, Demografía, Investigación de Desarrollo y Bioequivalencia.